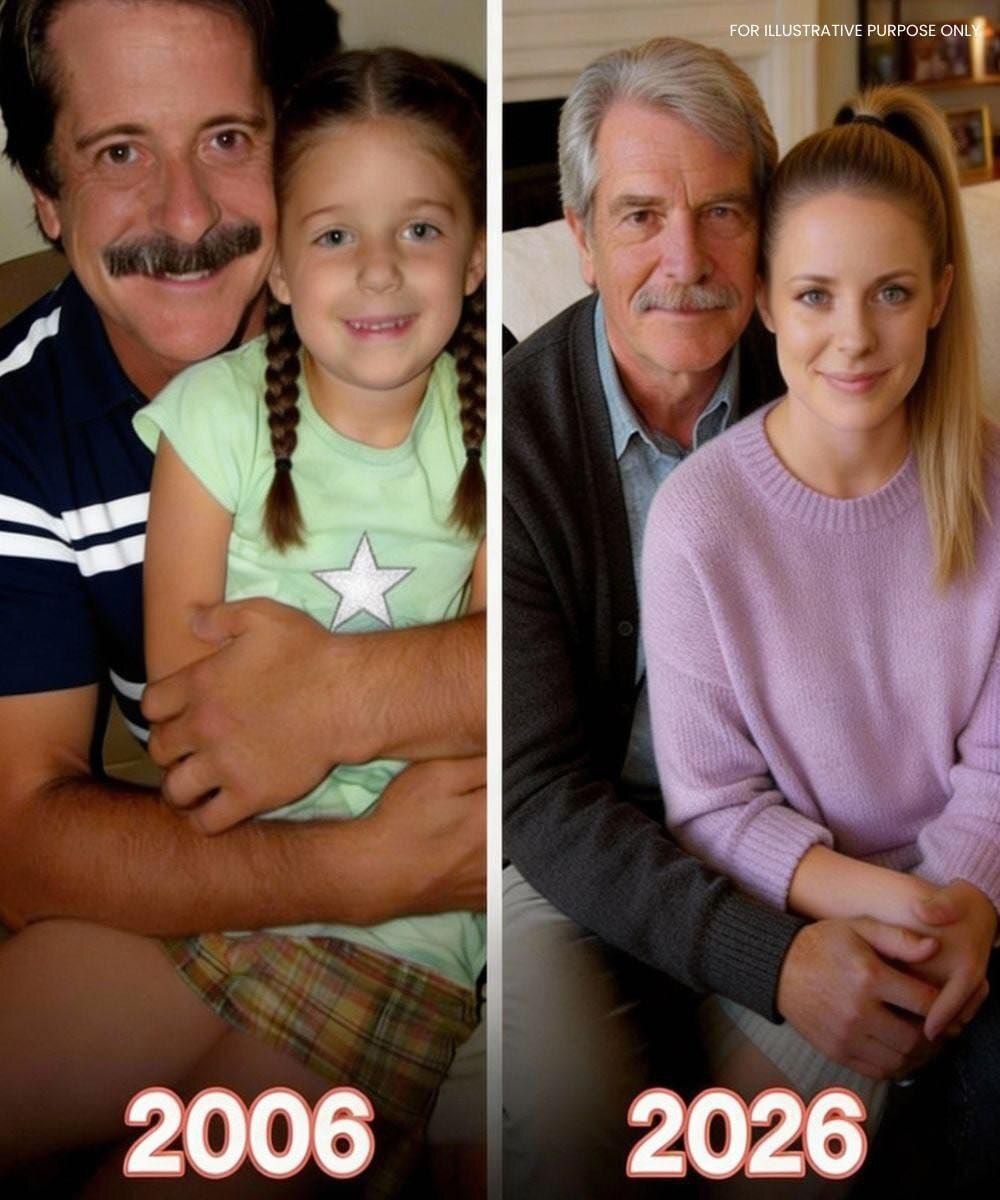Se suele decir que el tiempo cura todas las heridas. Durante la mayor parte de mi vida, creí que era cierto. Creía que el duelo se suavizaba con la edad, que el dolor se atenuaba si se soportaba el tiempo suficiente, y que la aceptación acababa por instalarse como una compañía silenciosa.
Me equivoqué.
Algunas verdades no se desvanecen con el tiempo. Esperan. Y cuando finalmente emergen, pueden transformar todo aquello que creías haber sobrevivido.
Ya tengo setenta años. He vivido una larga vida, llena de amor, responsabilidad y pérdidas. Me he despedido de dos esposas y de casi todos los que una vez hicieron reír a carcajadas en mi casa. Creía entender el dolor. Creía haber aprendido a vivir con él sin dejar que me definiera.
Lo que no entendía era que no había terminado de llorar. Simplemente esperaba la verdad.
Esa verdad comenzó una noche de invierno de hace veinte años, cuando la nieve cayó más fuerte de lo esperado.